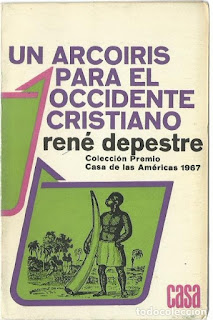Hay dos o tres equívocos con relación al problema racial en Cuba, y uno de
ellos viene de confrontarlo desde la experiencia revolucionaria; que lo
descontextualiza, al reducirlo a un problema propio de ese fenómeno de la
historia nacional. Las consecuencias de esta reducción es la disolución del
problema en la urgencia de la contradicción política que vive el país; lo que
no es nuevo, y sólo contribuye a posponerlo respecto a cualquier otro problema,
ya que este se percibe —y probablemente sea— como exclusivo de sólo una parte
de la población.
De hecho, el problema si no exclusivo sí es propio del segmento que lo
padece, y al que toca corregir la situación; para lo que deviene
inevitablemente en un actor político, y más susceptible en esta naturaleza
común de ceder ante esa urgencia de los otros problemas. Otro equívoco es el
concerniente a la misma posición de los negros en ese contexto de la
contradicción política cubana; que es una posición sujeta a la misma evolución
que esta, dado que es su propia circunstancia.
El problema con esta posición es que se plantea desde el punto de vista de
la circunstancia, no desde el negro mismo; que siempre ha hablado a través de
esta circunstancia suya, resultando siempre en su condicionamiento. Es sólo con
la crisis continua desde la última década del siglo XX que los negros van
teniendo voz propia; pero aún así siempre condicionada por una circunstancia
ajena a sus propias necesidades, sea esta la de la política nacional o las
expectativas que suscita.
Incluso cuando los negros pretenden en establecerse como interlocutores
legítimos en el exilio, siguen siendo condicionados a esto; bien porque
subordinan el problema a sus propias necesidades particulares, que porque son
asumidos de nevo como parte del problema general del país. La peor de estas
condicionantes provendría de las élites universitarias norteamericanas, con su
presión económica sobre el sector más desfavorecido de la sociedad cubana; al
que ofrece medios de reivindicación personal sobre la base de valores
estéticos, pero subordinados al silencio político.
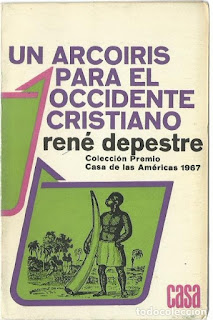
Esta presión provocaría dos distorsiones en la percepción del problema
negro cubano, cada una de ellas suficientemente grave en sus consecuencias; ya
que va a repercutir en la reflexión del negro cubano sobre sí mismo, y por ende
en su proyección posterior en el panorama político nacional. La primera sería
la menos legítima, y ocurre cuando los artistas negros cubanos son explotados
como objetos de estudio patrocinados por blancos; la segunda, más compleja,
cuando este patrocinio proviene de entidades negras, que identifican el
problema negro nacional con el norteamericano.
No se trata de que esa identidad no exista sino de que es muy relativa, ya
que los problemas nunca son abstractos y universales; es en esta concreción
donde ocurren singularidades, que hacen de cada problema un fenómeno
excepcional y único en su propia circunstancia. Esta sería la distorsión más
grave, porque descontextualiza el problema negro cubano de su propia
circunstancia; sumiendo en la ambigüedad el otro problema de sus relaciones con
el poder tradicional en Cuba, que se asume como de lealtad.

Ese problema es complejo, responde a la supuesta integración de los negros
con el proceso político cubano; pero en un contraste que es artificial, ya que
se debe a la ambigüedad de la situación misma en su origen, con los negros como
un actor singular. Agravado eso por la falta de salida personal ante el
conflicto revolucionario, con la única alternativa posible en un exilio a la
sociedad segregacionista de Estados Unidos; lo que ya debería bastar para
esclarecer aquella diferencia original entre el problema negro cubano y el
norteamericano respectivamente, marcado por la tradición segregacionista del
norte.
En este embrollo hay recursos a los que los negros no acuden, puede que por
el nivel de riesgo que comportan; como la exigencia a esas élites liberales
norteamericanas, de un reconocimiento de su circunstancia particular; que no va
a ocurrir espontáneamente, porque ocurre en detrimento de sus propios intereses
políticos respecto al gobierno norteamericano, que es lo que los alía al
gobierno cubano. No obstante, y por eso mismo, es una falencia de los negros
cubanos del exilio el no haber servido de puente; que iluminando las
diferencias, puede aportar a los negros norteamericanos una legitimidad mayor
que la del gobierno cubano.
El gobierno cubano usa la contradicción de estas comunidades con el sistema
norteamericano en provecho propio; eso es una estrategia que proviene de la
misma proyección imperialista del socialismo soviético, y que trasciende a la situación
de Puerto Rico, por ejemplo. Esa es la falencia mayor del exilio cubano y no
sólo de los negros en ese exilio, aunque en este caso afectaría más a los
negros por la ineficacia de sus propios esfuerzos; al no reconocer el carácter
estratégico y no moral de estas relaciones en tanto políticas, planteándose
entonces contrarrestarlas con una estrategia propia.